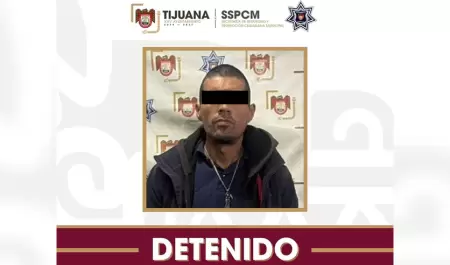04/11/2025 10:59 / Uniradio Informa Baja California / Columnas / Actualizado al 04/11/2025
"México es un país donde la injusticia ha llegado a ser costumbre."_
_José Revueltas:
—Esto siempre pasa en México —me dijo mi compañera, mi consejera de siempre, con ese tono de quien ha aprendido a resignarse al caos—. Nos acostumbramos a vivir con miedo, a mirar la violencia como si fuera parte del paisaje. Por más que uno intente hacer las cosas diferentes, te callan. Aquí la inseguridad no es un problema, es un cáncer. Por eso la gente está harta de los políticos.
Sus palabras me acompañaron todo el día. Pensé en cuánta verdad había en esa frase y cuánto dolor escondía. Porque, efectivamente, nos hemos habituado a convivir con la barbarie. Vivimos entre fantasmas: desaparecidos que nadie busca, homicidios que se pierden entre los informes, policías que son víctimas o verdugos, y un Estado que parece tener miedo de sí mismo.
Nos pasa como en Crónica de una muerte anunciada, aquella obra de Gabriel García Márquez donde todos sabían que algo terrible iba a ocurrir, pero nadie hizo nada para impedirlo. México vive su propia versión de esa historia: sabemos que habrá más asesinatos, más desapariciones, más impunidad, y sin embargo, seguimos caminando entre la resignación y el miedo. Las muertes aquí también se anuncian, solo que en lugar de cartas o murmullos del pueblo, lo hacen las estadísticas, los informes y los titulares de cada día
Pero esta historia no comenzó ayer. El narcotráfico, ese monstruo que hoy gobierna territorios enteros, tiene raíces profundas. Surgió en los años treinta, cuando el tráfico de amapola y marihuana en Sinaloa comenzó a generar fortunas que corrompieron a los primeros funcionarios federales. Décadas después, en los setenta, el llamado "Operativo Cóndor" intentó erradicar los cultivos en la sierra sinaloense; lo único que logró fue dispersar el negocio hacia Durango, Chihuahua y Sonora.
De ahí nacieron los grandes cárteles: el de Guadalajara, encabezado por Félix Gallardo, Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, fue la cuna de todos los demás. Desde sus manos, el negocio se fragmentó en los ochenta y noventa en ramas que hoy conocemos: el Cártel de Sinaloa, el del Golfo, los Zetas, el de Juárez, Tijuana, los Beltrán Leyva, el de los Arellano Félix, y más tarde, el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Cada uno escribió su propio capítulo de horror. En Baja California, los años noventa marcaron el reinado de los Arellano Félix: Tijuana se volvió un campo de guerra urbana donde las ejecuciones se mezclaban con el ruido de las discotecas. En Ciudad Juárez, durante los años dos mil, los enfrentamientos entre el Cártel de Juárez y el de Sinaloa dejaron más de diez mil muertos en una década. En Michoacán, los Caballeros Templarios convirtieron la fe en negocio y el miedo en gobierno. En Guerrero, las montañas se llenaron de fosas clandestinas. En Zacatecas, el silencio se volvió norma. En Tamaulipas, el Estado se rindió.
La historia mexicana parece repetir su tragedia con distintos nombres. Emiliano Zapata, Ricardo Flores Magón, Felipe Ángeles, lucharon por liberar al pueblo del abuso y la corrupción. Su causa era la justicia social, la tierra, la dignidad. Hoy, los nuevos rebeldes no empuñan fusiles de ideales, sino rifles automáticos. El territorio por el que pelean ya no es por la tierra, sino por las rutas del fentanilo.
Y entre esos extremos, los ciudadanos —el pueblo que Zapata soñó libre— sobreviven con miedo. Los campesinos pagan derecho de piso, los empresarios se arman o huyen, los jóvenes son reclutados o enterrados.
En Baja California, solo en 2024 se registraron más de 2,500 homicidios dolosos, la mayoría ligados al narcotráfico. En Michoacán, siete alcaldes han sido asesinados en tres años. En Jalisco, el Cártel que se hace llamar Nueva Generación controla más de la mitad del territorio y extiende su influencia en quince estados. En Sinaloa, pese a décadas de militarización, la violencia no ha cesado: los desplazamientos forzados en la sierra suman miles de familias.
Y luego está Ciudad Juárez, símbolo de la descomposición. En 2010 llegó a ser la ciudad más violenta del mundo, con más de tres mil homicidios al año. Hoy, aunque las cifras bajaron, el miedo sigue latiendo en sus calles.
El problema no es solo el crimen, sino la complicidad institucional. Desde los años de Miguel Alemán hasta los más recientes gobiernos, el Estado mexicano ha convivido con el narcotráfico como quien convive con una serpiente: sabe que lo puede morder, pero también que le da poder. Las rutas de la droga se convirtieron en rutas de corrupción, los pactos en silencios y los silencios en tumbas.
Y en medio de este laberinto, el asesinato de Carlos Manzo en Uruapan no es una excepción, sino el reflejo más claro del fracaso nacional. Manzo, alcalde independiente, fue ejecutado a plena luz, ante su pueblo, por desafiar el pacto de miedo que gobierna Michoacán. Pidió ayuda al gobierno federal y fue ignorado. En su muerte hay una síntesis de lo que somos: una nación donde la valentía es peligrosa y la decencia cuesta la vida.
Mientras tanto, México se prepara para el Mundial de Fútbol. El país que presume su alegría será escenario del partido inaugural. Los ojos del mundo nos mirarán. Pero, ¿qué imagen ofreceremos? ¿Qué seguridad podemos prometer a los visitantes cuando ni siquiera podemos proteger a nuestros propios ciudadanos? ¿Qué nación presume modernidad cuando sus líderes locales son asesinados a tiros en fiestas públicas?
La respuesta es incómoda. México vive entre el espectáculo y la tragedia. Las cifras oficiales presumen reducciones mínimas, pero la realidad contradice cada gráfico. Más de 100 mil desaparecidos, 30 mil homicidios dolosos por año, y una impunidad superior al 95%. ¿Qué parte de eso puede considerarse éxito?
Desde Tijuana hasta Tapachula, los mismos relatos se repiten: familias que huyen, comunidades desplazadas, policías infiltradas, periodistas asesinados, activistas silenciados. Cada rincón del país tiene su propio Uruapan, su propio Juárez, su propio llanto.
Y aun así, seguimos. Caminamos entre el dolor y la esperanza, entre el miedo y la rutina. Tal vez porque la vida mexicana se ha hecho de esa mezcla: de resistencia y resignación, de rabia contenida y ternura que no se apaga.
Pero no hay nación que pueda sanar mientras normaliza su tragedia. No hay futuro posible si cada acto de justicia se apaga con el eco de un disparo.
El asesinato del Alcalde Carlos Manzo no debe olvidarse. Es el espejo en el que México se refleja, desnudo, sin discurso ni maquillaje. En su nombre, y en el de tantos otros, debemos recordar que la seguridad no es un lujo, es un derecho. Porque México vive su propia crónica de una muerte anunciada: cada asesinato pudo haberse evitado, cada nombre escrito en las cifras tenía una historia, una familia, una esperanza. Pero en este país, las muertes se anuncian sin que nadie las escuche. Callar ante su muerte sería traicionarnos a todos.
Desde este espacio, envío mis más sinceras condolencias a su familia, a su pueblo y a todos los mexicanos que, como él, aún creen que vale la pena luchar por un país donde la vida no sea una sentencia.
Adaptarse al compás de la vida no es tarea sencilla; en Cambio de ritmo, intento no perder el paso. Que tengan un excelente inicio de semana lector@s.
El columnista es académico y analista político, autor de: Un país imaginario y Tras las cortinas del poder.
Escribe todos los martes y jueves, su columna, Cambio de ritmo.