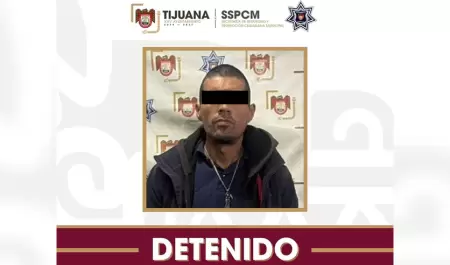04/10/2025 10:20 / Uniradio Informa Baja California / Columnas / Actualizado al 04/10/2025
"El objetivo de la educación totalitaria nunca ha sido inculcar convicciones, sino destruir la capacidad de formarlas."— Hannah Arendt
Por Isidro Aguado Santacruz
Conversando con un buen amigo, mientras el humo del café parecía dibujar signos invisibles sobre la mesa, me dijo con tono grave: "Vivimos en un país autoritario". Lo escuché y le pregunté: "¿Lo dices tú, o lo crees porque lo escuchaste tantas veces en la televisión? ¿Qué es, en verdad, el autoritarismo?" Esa pregunta quedó suspendida entre nosotros, como un péndulo. A veces repetimos palabras que no hemos pensado, que nos llegan digeridas en videos de dos minutos o en discursos de sobremesa, pero que no logramos nombrar con precisión.
El autoritarismo, le respondí después, no se manifiesta únicamente en los tanques ni en las marchas de botas uniformadas. Es más sutil, más invasivo: se introduce en el lenguaje, domestica las palabras y transforma la conversación pública en un eco uniforme. Cuando un gobierno decide perseguir periodistas, colonizar tribunales, vigilar la prensa o saturar la vida diaria con propaganda, lo que busca no es convencer, sino agotar. No pretende que creas en él, sino que dejes de creer en ti mismo. Y cuando consigue que la sociedad repita un mismo estribillo como coro obligado, entonces ya no necesita armas: basta con controlar el diccionario.
Mi amigo, inquieto, me replicó: "¿No será exagerado? Al fin y al cabo, todavía hay elecciones, periódicos, debates." Le respondí: las formas permanecen, pero las entrañas se vacían. El poder autoritario sabe conservar los rituales: las urnas, los parlamentos, los tribunales. Pero tras el telón, el guion se escribe en otro lado. La democracia se convierte en decorado y el ciudadano en espectador. Eso es lo más peligroso: que el autoritarismo aprenda a disfrazarse con los ropajes de la democracia.
Fue entonces cuando recordé a Hannah Arendt, una de las pensadoras más lúcidas del siglo XX. En su obra Los orígenes del totalitarismo, explicó cómo los regímenes que dominaron aquella época no se construyeron solo con fusiles, sino con la manipulación del lenguaje y la soledad del individuo. Arendt advirtió que "el objetivo de la educación totalitaria nunca ha sido inculcar convicciones, sino destruir la capacidad de formarlas". Lo que ella escribió hace décadas hoy resuena con una fuerza sorprendente: la degradación del lenguaje y la propaganda no buscan convencer, sino anular la capacidad de pensar por uno mismo.
El problema es que la sociedad, anestesiada, a veces mira todo eso como si ocurriera en un país lejano. Un periodista censurado, un medio intimidado, un tribunal sometido... y el ciudadano común cambia de canal. La indiferencia es el oxígeno del autoritarismo. Allí donde no hay indignación, el poder avanza con paso lento pero seguro.
Arendt también insistía en que la libertad de expresión no es un adorno, ni un privilegio de periodistas, sino la condición misma para que exista política. Porque sin voces plurales no hay espacio común. Y sin espacio común, no hay democracia. Cuando el lenguaje se degrada hasta el punto de que las palabras ya no significan nada, la sociedad se vuelve vulnerable a cualquier relato oficial. En ese terreno fértil florecen las mentiras que, a fuerza de repetirse, acaban por sustituir a los hechos.
Hoy, a casi un cuarto del siglo XXI, el desafío es similar al que Arendt describió en la posguerra: una política que se deshumaniza, una sociedad cansada, un ciudadano solitario que siente que nada depende de él. A la amenaza nuclear de antaño se suma la catástrofe climática, y junto a ella, la aceptación tácita de que hay vidas descartables: migrantes, refugiados, pobres crónicos. Es la misma lógica de la deshumanización que alimenta al poder autoritario.
"Entonces, ¿qué hacemos?", preguntó mi amigo con cierto desencanto. Respondí que la tarea más urgente es rescatar la capacidad de pensar juntos. Hannah Arendt nos recordaba que estamos dotados de razón y moral, y por lo tanto tenemos la obligación de actuar. Pensar no es un lujo académico, sino un deber ciudadano. Leer, debatir, disentir sin odio: eso es el antídoto contra el poder que quiere convertirnos en ecos.
Cada viernes quiero traer aquí un libro, una voz que nos devuelva preguntas antes que respuestas fáciles. Hoy recomiendo Los orígenes del totalitarismo, de Hannah Arendt, porque leerla no es un viaje al pasado, sino un espejo del presente. Allí aprendemos que el autoritarismo no comienza con cárceles ni con censura explícita, sino con la colonización del lenguaje, con la sumisión del pensamiento, con el desprecio a la pluralidad.
La tarde terminó, las tazas quedaron vacías, pero la conversación sigue. Porque defender la palabra —esa palabra que nos permite nombrar el mundo— es defender la libertad misma.
Adaptarse al compás de la vida no es tarea sencilla; en Cambio de ritmo, intento no perder el paso. Que tengan un excelente fin de semana lector@s.