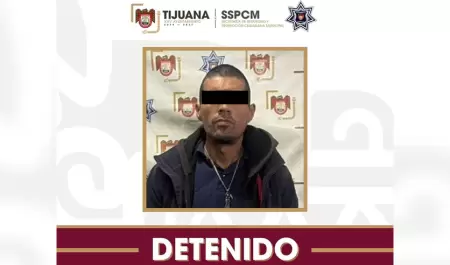09/12/2025 16:39 / Uniradio Informa Baja California / Columnas / Actualizado al 09/12/2025
_"El agua es la base de la vida y el derecho al agua es el derecho a vivir en dignidad. Negarlo es un acto de violencia."_
— Vandana Shiva
Por Isidro Aguado Santacruz
Hace unos días, mientras esperaba un café en una mesa cualquiera del centro, escuché la conversación de dos personas que discutían con desconcierto sobre la nueva ley del agua. Uno preguntó: "¿Entonces ahora el agua es del gobierno?" El otro respondió: "Siempre lo fue, pero parece que ahora lo será más." Aquella frase, simple y brutal, quedó suspendida en el aire como una verdad incómoda. Pensé entonces que, aunque han pasado días desde su aprobación, vale la pena compartir esta reflexión, porque lo que se legisló no es un tecnicismo: es el futuro líquido del país.
En México, el agua siempre ha sido más que un recurso: es un territorio moral, una frontera política y un espejo de nuestras contradicciones históricas. Quizá por eso, cada intento por legislarla despierta sospechas, esperanzas y temores, como si el país entero intuyera que, en el fondo, lo que está en juego no es solo un líquido que corre y se evapora, sino la posibilidad misma de un futuro habitable.
Después de más de una década sin cambios sustantivos —desde 2012 la Constitución exigía una legislación que garantizara el derecho humano al agua, y desde 2013 se arrastraba la deuda legislativa—, México finalmente ha dado a luz una nueva Ley General de Aguas. Es fruto de un proceso largo, casi tortuoso, que recogió 23 iniciativas, mesas técnicas, consultas y foros regionales. Pero como toda obra humana, nace envuelta en las claridades y las sombras de quienes la concibieron.
La conversación pública sigue confusa. ¿Qué es esta ley? ¿Para qué sirve? En esencia, redefine la administración del agua y coloca al Estado como rector absoluto del recurso, con facultades ampliadas para asignarlo, vigilarlo, sancionarlo y distribuirlo. Esto implica que la lógica de mercado queda relegada, y el acceso humano esencial pasa al centro de la ecuación. Pero también significa que un solo actor concentra un poder inmenso sobre el bien más valioso de una nación.
El texto aprobado concede al Estado una autoridad total sobre el recurso, una especie de cetro hidráulico que concentra poder y responsabilidad por igual. En apariencia, este gesto devuelve al agua su dignidad pública, la rescata de la lógica mercantil y la inscribe como derecho humano tangible. El acceso doméstico, comunitario y urbano se eleva a la cima de la jerarquía; el uso industrial, agrícola y energético deja de ser prioridad. Pareciera un giro civilizatorio, un recordatorio de que no hay economía posible sin vida, ni productividad sin agua potable.
Pero, desde el ángulo jurídico, la rectoría absoluta del agua reconfigura el concepto mismo de dominio directo previsto en el artículo 27 de la Constitución. Transformar al Estado en único regulador del ciclo hídrico implica no solo un mandato legal, sino una carga moral que difícilmente puede sostenerse sin contrapesos. El principio de progresividad en materia de derechos humanos —derivado del artículo 1º constitucional— exige que toda norma que centralice facultades esté acompañada de mecanismos de vigilancia autónoma. Ese equilibrio no aparece con claridad en el texto aprobado.
Nada de esto es nuevo en la historia. Los antiguos imperios hidráulicos —Egipto, Mesopotamia, la China de la dinastía Han— comprendieron que controlar el agua equivalía a controlar la vida, la economía y el poder. En tiempos modernos, Sudáfrica vivió crisis sociales cuando el Estado monopolizó la administración del agua sin transparencia; Bolivia enfrentó la famosa "guerra del agua" en Cochabamba cuando la autoridad entregó el recurso a privados sin consultar a la población; y en California, Estados Unidos, la falta de regulación efectiva provocó sobreexplotación, sequías extremas y litigios interminables entre comunidades, agricultores y empresas. La historia enseña que donde el agua se gobierna mal, la sociedad se fractura.
La nuestra no es la excepción. La historia de este país nos advierte que el poder absoluto —aun cuando se otorgue con las mejores intenciones— suele nacer rodeado de tentaciones. Poner toda la administración hídrica bajo tutela estatal equivale a entregarle la llave de un reino que, mal administrado, puede convertirse en un infierno burocrático donde la discrecionalidad sustituya a la técnica, y donde la política electoral se infiltre incluso por los manantiales.
La legislación añade sanciones severas: castigo a la explotación ilegal, al desvío, al acaparamiento y a la contaminación. Es un avance necesario en un país donde muchos ríos han sido sacrificados en nombre del "desarrollo". También reconoce, al fin, los más de 50 mil sistemas comunitarios del agua que durante décadas operaron sin certeza jurídica.
Pero en un error grave, no se consultó debidamente a los pueblos indígenas, como exige el Convenio 169 de la OIT y los criterios reiterados de la Suprema Corte. Cuando una ley transforma la vida comunitaria sin escuchar a quienes han cuidado ríos, ojos de agua y manantiales por siglos, la justicia se debilita y el derecho pierde su carácter universal.
El campo mexicano aparece como actor central y, al mismo tiempo, contradictorio. Se reconoce su papel en la soberanía alimentaria, pero no se ignora que también existieron irregularidades históricas: ampliaciones indebidas de volúmenes, pozos clandestinos, transferencias opacas, uso desmedido de un recurso que no puede replicarse a voluntad. La nueva ley intenta corregir estos excesos con concesiones más cortas y estrictas, pero en su celo regulatorio corre el riesgo de castigar igual al productor responsable que al depredador.
El agricultor mexicano necesita certidumbre jurídica, infraestructura y apoyo técnico; necesita modernizarse y, al mismo tiempo, reparar las prácticas que dañaron acuíferos enteros. El agua no puede seguir tratándose como un recurso infinito porque ya no lo es.
El debate sobre la rectoría estatal del agua tampoco es exclusivo de México. En Francia y Alemania, el Estado regula, pero órganos autónomos vigilan y transparentan decisiones. En China, la centralización ha ampliado la cobertura pero a costa de silencios sociales profundos. Suiza protege sus sistemas kársticos con legislación robusta porque entendió que sin ellos el país perdería su equilibrio hídrico y ecológico.
México, pese a albergar uno de los sistemas kársticos más importantes del planeta, vuelve a omitirlo. Cenotes, ríos subterráneos, cuevas, conectividad arrecifal: un mundo vivo que sostiene a millones y que, jurídicamente, sigue en la penumbra. Según el principio de precaución, el legislador tenía el deber de anticipar riesgos ambientales; al no hacerlo, se abre un vacío que podría ser objeto de litigio constitucional.
La nueva ley ofrece luces importantes: impulsa el reúso de aguas tratadas, promueve la captación pluvial, corrige duplicidades, fortalece la responsabilidad hídrica. Pero deja abierta la herida mayor: ¿quién vigilará al vigilante? ¿Qué instancia tendrá la autonomía suficiente para evitar que la política capture al agua?
La crisis hídrica no es futurista: ya vivimos ciudades al borde del racionamiento, cuencas exhaustas, conflictos entre comunidades y empresas. Si no corregimos el rumbo, reproduciremos escenarios de otras partes del mundo donde la falta de agua derivó en conflictos territoriales y migraciones masivas.
México aún tiene margen, pero no tiempo. Gobernar el agua no es decidir quién bebe primero: es decidir si podremos beber mañana. La nueva Ley General de Aguas es un paso relevante, pero incompleto. No basta centralizar el poder: hay que distribuir la responsabilidad. No basta con castigar abusos: hay que prevenirlos. No basta con reconocer derechos: hay que financiarlos.
El agua, ese país invisible, sigue esperando que aprendamos a gobernarlo sin destruirlo.
Adaptarse al compás de la vida no es tarea sencilla; en Cambio de ritmo, intento no perder el paso. Que tengan un excelente INICIO de semana lector@s.
*_El autor es analista político: ha escrito los libros Un país imaginario y Tras las cortinas del poder. Escribe todos los martes y viernes, su columna Cambio de ritmo_