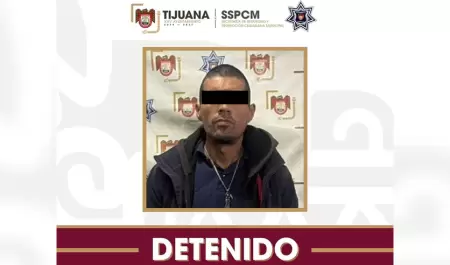12/12/2025 16:09 / Uniradio Informa Baja California / Columnas / Actualizado al 12/12/2025
_"Un buen discurso debe ser como una cometa: elevarse con fuerza, sostenerse con verdad y, cuando es necesario, dejar que el viento lo transforme."_
— Winston Churchill
Por Isidro Aguado Santacruz
Retomando los viernes literarios, vuelvo a estas páginas para reflexionar sobre un tema que nos concierne a todos quienes, por vocación o destino, habitamos el espacio público: la palabra.
Hay momentos en la vida pública —y también en la íntima— en los que la palabra se vuelve un puente frágil entre el mundo interior y quienes observan desde la penumbra de una sala. Todos, en algún punto del camino, hemos sido convocados a pronunciar un discurso, ofrecer una explicación, defender una idea o encender una causa. No se requiere un cargo: basta la existencia. Pero en políticos, profesores, líderes sociales y abogados, este llamado ocurre con una frecuencia casi ritual. Surge entonces una pregunta, tan vieja como la oratoria misma: ¿hablar leyendo o hablar viviendo lo que se dice?
Me inclino por lo segundo.
La lectura en voz alta, por más impecable que sea, tiende to uniformar la tonalidad del discurso. Aplana el ánimo, neutraliza el ritmo interno y convierte la palabra en un río sin cauce. Quien lee fija los ojos en el papel y pierde de vista el latido colectivo de la audiencia. No sabe si quienes lo escuchan están intrigados, contrariados, conmovidos o al borde del sueño. Sin ese pulso, el orador se convierte en un mensajero automático, un dispositivo que enuncia pero no dialoga. Y un discurso sin diálogo es apenas una sombra de sí mismo.
He visto auditorios enteros desconectarse en cuestión de minutos: la mirada baja, el suspiro largo, el celular como refugio inmediato. No por falta de inteligencia en el ponente, sino por ausencia de presencia. Porque un texto está hecho para ser leído, no oído; y la palabra escrita obedece reglas distintas a la palabra que respira en una sala. El texto exige precisión; la voz, libertad. La escritura demanda estructura; la oralidad, adaptación. La página todo lo soporta —el silencio del público, no.
Curiosamente, hablar sin leer no significa hablar improvisando. Esa es otra trampa. Memorizar un texto es caer en una prisión más severa que la hoja impresa: la prisión del miedo. He observado a colegas repetir párrafos con la rigidez de quien camina sobre hielo delgado. Si la memoria los traiciona, incluso en un adjetivo, todo se derrumba. No hay peor enemigo del orador que la obligación de repetir palabra por palabra aquello que ya fue dicho en privado.
Entonces, ¿cómo aprender a hablar con autenticidad?
Existe un método, tan sencillo como exigente, que rescata la esencia del pensamiento vivo. Primero, escribir. Escribir con rigor, con paciencia, con atención absoluta al detalle. Pulir el texto hasta que resplandezca por dentro. Ese documento, al final, puede incluso publicarse; pero no debe convertirse en muleta en el escenario. Una vez que lo tenemos, viene el segundo paso: despojarlo. Quitarle lo accesorio, borrar artículos, recortar adjetivos, dejar su esqueleto. Ese esquema mutilado obliga al orador a reconstruir sobre la marcha lo que falta, pero lo hace sin perderse. Es una guía, no una camisa de fuerza.
Cuando la confianza crece, ese esquema puede reducirse aún más. Cinco ideas esenciales. Cinco vértebras. Un puñado de palabras anotadas en una página. Eso basta para que la mente trabaje con libertad, para que la voz fluya sin miedo y para que el orador pueda abrazar la reacción del público como parte del discurso, no como amenaza.
En los juicios orales —lo digo desde la experiencia profesional y la formación jurídica— ya no hay alternativa: la voz no puede depender del papel. Se nos exige pensar frente al otro, argumentar bajo la presión del tiempo, persuadir con la espontaneidad del razonamiento y no con la repetición mecánica. Y lo mismo ocurre en la política. Veo a legisladores, regidores, aspirantes y dirigentes llegar con discursos perfectamente redactados... pero emocionalmente vacíos. Hablan, sí, pero no dicen. Repiten, pero no persuaden. Leen, pero no conmueven. Y lo entiendo: yo mismo he atravesado esa etapa, esa seguridad falsa que da el papel. La humildad consiste en reconocer que también yo he leído más de lo que he dialogado; pero el aprendizaje demanda avanzar, no justificarse.
Y es aquí donde la historia ofrece ejemplos luminosos de lo que significa hablar sin leer: Winston Churchill encendiendo la esperanza en medio de la devastación; Abraham Lincoln moldeando la conciencia de una nación dividida con discursos breves y profundamente humanos; Pepe Mujica hablando desde la austeridad y la experiencia, con la serenidad de quien no necesita papel para sostener una verdad; y tantos otros —Martin Luther King, Golda Meir, Dolores Huerta, Eleanor Roosevelt— que supieron que la fuerza del discurso no reside en el texto, sino en la vida que lo pronuncia. Ellos nos recuerdan que la palabra auténtica nace del pensamiento en movimiento, no del recitado perfecto.
A mis colegas —abogados, académicos, periodistas, servidores públicos— les diría que leer no basta. Hay que preparar argumentos, no recitarlos; encender ideas, no enumerarlas. Y a los políticos, con respeto y sin regaño, les recordaría que el país ya no escucha discursos: escucha coherencia. A la ciudadanía no le importa que un párrafo esté impecablemente redactado si la voz que lo pronuncia no vibra con verdad.
En una nación acostumbrada a las consignas prefabricadas, necesitamos recuperar la valentía de pensar en voz alta, de equivocarnos en público, de ajustar el rumbo mientras hablamos. No es un acto de improvisación irresponsable, sino el reconocimiento de que la palabra es un organismo vivo que cambia mientras se pronuncia.
Hablar sin leer es un acto de presencia radical. Es un modo de decir: estoy aquí, no detrás de un papel; estoy pensando, no repitiendo; estoy dialogando, no declamando.
Quien se enfrenta al público apoyado solo en cinco ideas esenciales conquista algo más que el aplauso: conquista la posibilidad de convencer. El auditorio percibe que está ante alguien que reflexiona en tiempo real, que escucha, que siente la atmósfera del momento. Eso, que parece un detalle menor, puede cambiar una audiencia, un juicio, un discurso político e incluso una decisión colectiva.
En tiempos donde la inteligencia artificial escribe discursos impecables y paradójicamente, cada vez más homogéneos, el mayor valor del orador humano será su autenticidad. No la perfección técnica, sino la imperfección sincera. La voz que duda, que titubea, que se corrige, que modifica lo que dijo hace un minuto porque ha descubierto un matiz nuevo en el rostro de quien lo escucha. Eso no puede programarse.
Antes de cerrar este viernes literario, comparto algo más: recomiendo el libro El arte de hablar en público, del reconocido Dale Carnegie. Y lo menciono no porque sea una motivación personal, ni porque pretenda convertirme en un recomendador de títulos huecos —que vaya que abundan—, sino porque esta obra, pese a su popularidad, conserva una profundidad sorprendente sobre la naturaleza humana, la comunicación y la autenticidad en el acto de hablar. No ofrece fórmulas mágicas ni discursos prefabricados; invita, más bien, a comprender la voz como una extensión del carácter y la coherencia. Lo aconsejo porque dialoga con el espíritu de esta columna, porque ayuda a recordar que hablar es pensar acompañado y porque la palabra, cuando nace desde la honestidad, sigue siendo un territorio irreemplazable.
Lo digo con humildad: he leído, sí; pero como ustedes, también sigo aprendiendo. Que este texto invite a reflexionar, debatir y, sobre todo, a recuperar el arte de decir lo que pensamos sin escondernos detrás de una hoja. Gracias.
* _El autor es analista político; ha escrito los libros Un país imaginario y Tras las cortinas del poder. Escribe todos los martes y viernes, su columna Cambio de ritmo._