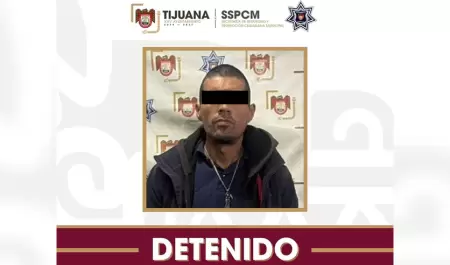26/08/2025 12:08 / Uniradio Informa Baja California / Columnas / Actualizado al 26/08/2025
La frase, pronunciada con la serenidad de quien ya nada tiene que perder, podría abrir las páginas de una novela negra. Pero no: salió de la boca de Ismael "El Mayo" Zambada en una corte de Brooklyn, y con ella se desplomó la última máscara de un país que durante cinco décadas prefirió mirar hacia otro lado.
Zambada, viejo patriarca del crimen organizado, confesó lo que muchos intuían y pocos se atrevían a decir con crudeza: que el narcotráfico en México no fue un parásito que creció en la penumbra, sino un huésped protegido, alimentado y tolerado desde las entrañas mismas del poder. Su declaración no se limita a la anécdota personal, sino que es un acta notarial de nuestra historia reciente: cincuenta años de sobornos continuos, de complicidades que atravesaron uniformes, curules y oficinas presidenciales.
Si tomamos en serio sus palabras, el mapa de la corrupción comienza en 1974, bajo el gobierno de Luis Echeverría. Era el México de la Guerra Sucia, donde la represión se vestía de patriotismo y la verdad se ocultaba tras la retórica del desarrollo compartido. El PRI, omnipotente, no necesitaba de alianzas con criminales para sostenerse, pero los dejaba crecer en los márgenes, como se permite al musgo extenderse en un muro que ya nadie cuida.
Después vino José López Portillo, el presidente que prometió defender el peso "como un perro" y terminó entregándolo con una devaluación devastadora. En sus años el petróleo fue riqueza súbita y, al mismo tiempo, el caldo de cultivo para una corrupción monumental. Los cárteles encontraron terreno fértil: mientras los funcionarios se disputaban las migajas del oro negro, las rutas de la droga se abrían con la naturalidad de un río que busca el mar.
Miguel de la Madrid inauguró la era de la "renovación moral" con discursos que parecían sermones de domingo. Pero en su sexenio estalló el caso Camarena, con la captura de Caro Quintero y la exposición brutal de que policías y autoridades federales no eran cazadores, sino cómplices del crimen. La moral se quedó en el papel; en la realidad, los sobornos eran la lengua secreta del poder.
Carlos Salinas de Gortari encarnó la modernidad: el Tratado de Libre Comercio, la privatización de medio país, la promesa de que México ya estaba en el "primer mundo". Pero tras el barniz tecnocrático se escondía el hedor del dinero ilícito. Su hermano Raúl fue acusado de vínculos oscuros, y los rumores sobre pactos con los cárteles nunca dejaron de circular. El "nuevo México" también llevaba manchas de sangre y dólares sucios.
Con Ernesto Zedillo llegó el fin de la hegemonía priista y, paradójicamente, el fortalecimiento de los cárteles. La alternancia política estaba a la vuelta de la esquina, pero el crimen organizado ya no era un invitado incómodo: era un actor indispensable, con capacidad de decidir quién vivía y quién moría, qué ruta se abría y cuál se cerraba.
Vicente Fox, el presidente del cambio, prometió terminar con las viejas prácticas. Pero el narcotráfico floreció como nunca. Mientras él celebraba la caída del "dinosaurio" priista, el monstruo de mil cabezas llamado Sinaloa extendía sus tentáculos por todo el continente. Las acusaciones de corrupción en su administración no lo tocaron directamente, pero dejaron claro que el poder político seguía dialogando en susurros con el poder criminal.
Felipe Calderón creyó que con el uniforme militar y la mano dura acabaría con los cárteles. Su "guerra contra el narco" multiplicó cadáveres y fosas clandestinas. Más de cien mil muertos después, el país entendió que aquella batalla no era contra el crimen, sino contra sí mismo. La detención de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, en Estados Unidos por recibir sobornos del Cártel de Sinaloa, fue la confirmación de que la guerra tenía generales vendidos al enemigo.
Enrique Peña Nieto se presentó como el joven moderno que devolvería glamour a la presidencia. Lo logró en las revistas de sociedad, no en la justicia. Durante el juicio de Joaquín "El Chapo" Guzmán en Nueva York, se mencionaron presuntos sobornos millonarios a su campaña. Nunca se probaron, pero la sospecha quedó flotando como un fantasma sobre su sexenio, junto a escándalos de corrupción que desgastan hasta los cimientos de su gobierno.
Andrés Manuel López Obrador llegó con el estandarte de la "Cuarta Transformación" y la promesa de arrancar de raíz la corrupción. Su lema de "abrazos, no balazos" buscó redefinir la estrategia, pero terminó interpretado como complacencia. Investigaciones periodísticas lo han señalado de recibir, en campañas pasadas, apoyos indirectos del narcotráfico. Nada comprobado, pero la duda persiste. Y, como él mismo dijo, "el presidente siempre está enterado de todo". ¿Lo estaba también de los sobornos que Zambada dice haber repartido durante su mandato?
Hoy, con Claudia Sheinbaum en el poder, la confesión del Mayo se convierte en una herencia incómoda. Ella respondió con frialdad institucional: "cualquier acusación debe estar respaldada por pruebas". Palabras correctas, pero insuficientes frente a un testimonio que es menos una denuncia que un espejo en el que todos, tarde o temprano, tendremos que mirarnos.
La confesión de Zambada es más que la caída de un capo: es la radiografía de un país donde la frontera entre Estado y crimen se volvió porosa, donde las instituciones se convirtieron en botín y donde la justicia, una y otra vez, termina administrándose en cortes extranjeras. Medio siglo de presidentes desfilaron y, en cada uno, el narcotráfico encontró resquicios para infiltrarse, protegido por el silencio o la complicidad de quienes juraron combatirlo.
Cada día estamos cambiando de ritmo, y vaya inicio de semana que recibimos, estimados lectores. Estemos al pendiente de lo que venga, porque las revelaciones apenas comienzan y las fichas ya se han puesto en movimiento. La pregunta que flota en el aire no es si alguien caerá, sino quién será el primero.
Excelente inicio de semana.