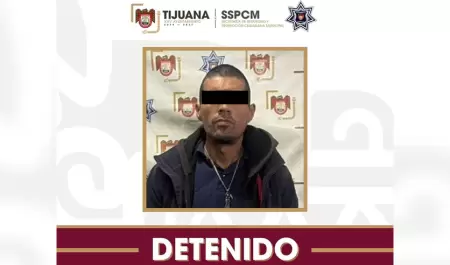18/11/2025 14:15 / Uniradio Informa Baja California / Columnas / Actualizado al 18/11/2025
_"No puede pedirse paz en un país donde el hombre trabaja
hasta desfallecer, mientras la riqueza descansa."_
— Francisco J. Múgica, Constituyente de 1916-1917
Por Isidro Aguado Santacruz
En Querétaro, a finales de 1916, cuando el eco de los disparos aún resonaba en los huesos del país, los constituyentes debatían entre papeles, heridas y esperanzas cómo construir un México que no volviera a arder por las mismas injusticias. Afuera, la nación sangraba; adentro, cada palabra buscaba contener el desborde social que habían encendido los campesinos del sur con Emiliano Zapata, los jinetes del norte con Francisco Villa, los obreros que se habían atrevido a desafiar a los terratenientes y las tensiones de la Convención de Aguascalientes. Nada fue espontáneo: la Constitución nació entre negociaciones, derrotas militares y la urgencia de estabilizar un país que reclamaba dignidad.
En ese ambiente de polvo y sudor, Héctor Victoria, ferrocarrilero yucateco, subió al estrado cargando más experiencia que teoría. Sus palabras, duras como la llanta de un vagón, fueron el catalizador para que Pastor Rouaix impulsara la idea de establecer derechos laborales. Así se formó un núcleo radical encabezado por Francisco J. Múgica, Enrique Colunga, Luis G. Monzón, Enrique Recio y Alberto Román, quienes redactaron lo que se convertiría en el artículo 123. Álvaro Obregón no lo escribió, pero sus victorias —Celaya, León, la derrota de Villa, el repliegue de los zapatistas— abrieron la puerta para que los congresistas radicales pudieran incluir garantías sociales nunca antes reconocidas en México.
Aquel artículo 123 fue revolucionario: limitó la jornada, prohibió el trabajo infantil, reconoció el descanso semanal, protegió a mujeres trabajadoras, estableció el derecho de huelga y, por primera vez, vinculó al Estado con la justicia social. Para 1917, ninguna constitución en el continente tenía un capítulo laboral tan avanzado. México se convirtió en pionero, y su experimento jurídico sería estudiado incluso por Europa en el periodo de entreguerras.
Más de un siglo después —y más de cien 20 de noviembre después— volvemos a hablar del tiempo, ese recurso que parece infinito para quienes gobiernan pero que es limitado para quienes trabajan.
La discusión sobre reducir la jornada semanal de 48 a 40 horas reabre un debate mundial sobre productividad, bienestar y competitividad. México, con más de 2,190 horas trabajadas al año, está entre los países con las jornadas más extensas, superando por mucho a Alemania (1,349 horas), Dinamarca (1,363), Reino Unido (1,497), Francia (1,490) y Canadá (1,685). Incluso países latinoamericanos han avanzado: Chile inició una transición a 40 horas; Colombia la reducirá gradualmente hasta llegar a ese límite; Ecuador y Brasil ya lo tienen en la ley desde hace décadas.
Los defensores del cambio señalan que trabajar menos horas mejora la productividad por hora trabajada, reduce el ausentismo, promueve la permanencia laboral, disminuye enfermedades mentales y acelera la innovación. En países industrializados, la reducción de jornada no produjo caídas económicas sustanciales: en Francia, la semana de 35 horas aumentó la contratación en ciertos sectores; en Corea del Sur, una reducción gradual permitió reorganizar el mercado laboral sin colapso; en Japón, programas piloto lograron alzas de productividad de hasta 40%.
Pero transformar la realidad laboral mexicana no será tan simple. Nuestro país enfrenta condiciones estructurales que complican el escenario: 30 millones de personas trabajan más de 40 horas semanales; 9.6 millones superan las 48 horas legales; la informalidad abarca prácticamente a la mitad de los trabajadores; y en zonas rurales la vigilancia laboral es casi inexistente. La reducción de horas podría ser una conquista histórica... o una simulación perfecta, si no se acompaña con supervisión real.
El riesgo es claro: sin una inspección laboral robusta, algunas empresas podrían compensar con horas extras disfrazadas, pagos por honorarios sin derechos, esquemas de "flexibilidad" que sólo trasladan la carga al trabajador, o subcontratación encubierta. La experiencia de países como España y Grecia lo demuestra: cuando la ley no se cumple, la reducción de jornada se convierte en propaganda sin impacto real.
La discusión no es sólo normativa: es económica. Reducir horas puede afectar costos laborales y presionar a pequeñas y medianas empresas que carecen de capital para reorganizar turnos. Sin embargo, los estudios internacionales muestran que este impacto depende del sector: manufactura pesada y comercio soportan bien la transición; servicios intensivos en tiempo, como call centers y plataformas digitales, podrían tener ajustes más complejos. La propuesta mexicana contempla incentivos fiscales, deducibilidad de prestaciones, reconocimiento formal del pago por hora y un comité de seguimiento, pero todavía falta claridad en la estrategia.
Mientras tanto, la juventud vive un escenario propio, casi ajeno al espíritu de 1917. Más del 40% de los jóvenes trabaja en la informalidad; casi 60% de quienes tienen empleo lo hacen sin seguridad social; 1.5 millones no encontraron trabajo en 2024; y las mujeres jóvenes arrastran una desigualdad alarmante: reciben salarios más bajos y cargan con tareas de cuidado no remuneradas que les impiden acceder a trabajos formales.
Estos jóvenes, que recientemente marcharon pidiendo seguridad, justicia, fin a la corrupción y un futuro digno, son protagonistas de un país donde la estabilidad laboral parece un privilegio del pasado. La precarización se ha vuelto tan normal que algunos académicos plantean que ya no existe "clase trabajadora", sino "clase precaria". Pero esa narrativa ignora algo fundamental: la precariedad no es un destino natural, es una decisión política.
La Revolución transformó al país porque sus protagonistas —Zapata, Villa, los obreros, las comunidades campesinas, los radicales del Congreso— se negaron a aceptar que la explotación fuera un destino. Hoy enfrentamos una nueva forma de explotación: la del tiempo ilimitado, la de la fatiga como condición estructural, la del trabajador que produce más y vive menos.
Reducir la jornada laboral no resolverá todas las desigualdades, pero puede abrir una puerta. No solo es una reforma: es un recordatorio de que el tiempo libre es parte del bienestar, que el descanso también es un derecho y que la vida no puede quedarse atrapada entre el trabajo y el transporte.
Los constituyentes de 1917 entendieron que sin justicia laboral no habría paz social. Hoy deberíamos recordar esa lección. El desafío contemporáneo no es solo cuántas horas trabajamos, sino cuántas horas vivimos. Y esa sigue siendo, más de cien años después, una pregunta profundamente revolucionaria.
Adaptarse al compás de la vida no es tarea sencilla; en Cambio de ritmo, intento no perder el paso. Que tengan un excelente inicio de semana lector@s.
_*El Columnista es académico y analista político, autor de los libros Un país imaginario y Tras las cortinas del poder. Escribe todos los martes y viernes, su columna, Cambio de ritmo_