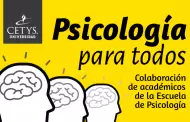05/09/2025 13:04 / Uniradio Informa Baja California / Columnas / Actualizado al 05/09/2025
Continuando esta serie que traigo para ti, estimado lector, me detengo hoy en la bahía donde el viento recuerda nombres que creíamos perdidos y el mar dicta la hora con sus viejas campanas de espuma: Ensenada.
Aquí la historia no es un museo, sino una marea que vuelve, borra y revela; una página escrita con sal, pólvora, uva, harina y atole de bellota. En este rincón del Otro México —ese que casi nunca entra a los discursos y apenas cabe en los mapas— la memoria tiene el pulso de la gente que llega y la terquedad de la que se queda.
Cuentan que un 17 de septiembre de 1542 dos naves, San Salvador y Victoria, se detuvieron siete días en esta bahía y la nombraron San Mateo. Setenta años después, Sebastián Vizcaíno, llevado por las corrientes y los temores de los galeones de Manila, miró el horizonte y dijo Todos Santos. No sabían que el lugar ya tenía nombre y hábito: Uwḁ̥maay, Gran casa; Jḁ tay juwaat u̥, Lugar a la orilla del mar; Jtḁ samak, Lugar de carrizos.
Así la historia: unos la escriben en papel y otros la caminan. Entre el siglo XVII y XVIII la costa fue tránsito de Kumiai, Pá ipai y Kiliwa, que bajaban en invierno para salvar el cuerpo y prolongar el clan: concheros como rosarios desgranados, cuevas con el aliento de los abuelos, metates fijos como relojes de piedra donde la bellota se hacía vida. Todavía, si uno afina el oído, la oquedad de Las Rosas repite un lobo marino ocre, pequeño y terco, aferrado a la roca como a la memoria.
El 15 de julio de 1805 un sargento con nombre de polvo y de frontera, Estanislao Salgado, entregó a José Manuel Ruiz la posesión de este paraje; por eso la calle principal lleva su apellido, porque hay calles que son un acta de nacimiento y también una promesa que nunca termina de cumplirse. Después vino el siglo XIX con sus cuchillos de mapa: la guerra que nos arrancó más de la mitad del territorio, y, como si fuera poco, la visita indeseada de William Walker en 1853, su república de papel, su codicia de filibustero. La ciudad aprendió entonces que la dignidad también es un arma: Antonio Meléndrez lo expulsó y el mar, juez antiguo, hizo sonar su martillo de ola.
Pero la fiebre más contagiosa llegó con el oro. Ambrosio del Castillo lo encontró en 1870 y el valle de San Rafael se llenó de nombres y esperanzas que hoy no recordamos. Real del Castillo brilló tres años, fue capital, luego se apagó y Ensenada recibió la estafeta el 15 de mayo de 1882. De ahí a la colonización: leyes, concesiones, deslindes, compañías con oficinas en Connecticut, promesas de muelles, teléfonos y hoteles. Qué rara es la modernidad cuando se asienta sobre arena: a veces avanza en línea recta, a veces es una puerta giratoria. Se abre a capitales y se cierra a su propia gente. Cambian los propietarios, cambian los idiomas, cambia el timbre del teléfono; el mar, en cambio, dice lo mismo desde el principio.
Toda ciudad tiene sus mitos fundacionales y sus cocinas secretas. El nuestro podría comenzar en 1890, cuando un alemán de nombre Johann que se volvió John cruzó del norte al sur, cazó codornices, manejó carretas y, por azar, recibió una cantina.
La Hussong: mesa y barra, anécdotas como peces que no se dejan atrapar, el rumor de familias que abren raíces como botellas. En ese salón no sólo se vendieron licores: se destaparon décadas. Se conocieron los que luego serían apellidos del puerto. Una cantina puede ser catedral cuando a falta de vitrales hay fotografías y de campanas, carcajadas. A veces la memoria de una ciudad cabe en una barra: nombres cruzados, bodas, duelos, el primer beso de alguien, la última canción de otros. La Hussong es ese recordatorio de que el tiempo, aunque se vaya, deja manchas: el barniz envejecido es un modo de la eternidad.
Y si la cantina ofrece la crónica pública, la medicina cuenta la íntima. El doctor Bertrand Peterson, noruego de origen, caminó estas calles con una maleta de remedios y una ética sencilla: salvar vidas. Cuando la peste bubónica amenazó con oscurecer la bahía, él levantó diques invisibles: jabón, cordones sanitarios, prudencia. Ensenada aprendió así que el poder verdadero no siempre ocupa la silla principal del ayuntamiento; a veces es un pulso en la muñeca ajena, una receta legible, una mano reconociendo fiebres. Lo mismo ocurría con los comerciantes que abrían molinos, con los rancheros que arrancaban agua de la piedra, con las mujeres que sostenían la casa y el negocio a la vez. Detrás de cada apellido se acumulan tortillas, libros de cuentas, vestidos colgados al sol, un piano desafinado, un niño que aprende a leer mientras su madre atiende el mostrador.
No todo fue fiesta ni auge. La prosperidad de compañías extranjeras fue intervenida, devuelta, cancelada; cambió la cabecera del distrito a Mexicali en 1915, y los sellos oficiales siguieron con su coreografía inevitable. En 1952 Baja California dejó de ser territorio: nació el Estado 29 con Ensenada en su escudo interno, amplia como su bahía. Décadas después, un cabildo decidió que la ciudad había nacido el 15 de mayo de 1882 y celebró su centenario. Es curioso: a veces el futuro depende de la fecha que elegimos para el pasado. Nombrar es fundar otra vez.
Hoy decimos con orgullo Capital del Vino Mexicano y salimos los fines de semana "a Ensenada" como quien va a visitar a una tía que cocina bien y escucha mejor. Vamos por mariscos que saben a siesta y a valentía, por tacos donde la salsita pica lo justo, por ceviches que contienen el mapa del golfo y el Pacífico en un plato. Vamos por ese clima que le habla bajo a la viña, por el valle donde la uva memoriza estaciones y el paladar entiende que el tiempo también se bebe. Vamos por La Bufadora, ese pulmón que respira hacia afuera y nos recuerda que la tierra no es quieta: una cueva que sorbe y exhala, como si el mundo se sorprendiera de seguir existiendo. Vamos porque el puerto es una promesa: "allá nos vemos", "allá arreglamos", "allá empieza". Vamos porque Ensenada siempre parece estar llegando, aunque ya estemos ahí.
¿Cómo se llama su gente? Ensenadense: palabra en la que la d nasal y la e final acarician el oído. Ensenadense es quien trabaja la mar con manos que aprendieron a rezar; quien vende camisetas y tomates y nueces hacia países que nunca visitará; quien cruza la garita a estudiar y regresa a dormir con la brisa; quien mezcla lenguas y sazones; quien recuerda que antes de nosotros hubo otros y que no somos mejores, sólo más recientes. Ensenadense es la mujer que atiende el puesto de pescado y dicta una clase de economía sin saberlo; el joven que surfea al amanecer y por la tarde empaca cajas para exportación; el viejo que mira el muelle y repite, bajito, los nombres de capitanes que ya no vuelven.
También aquí duelen las injusticias: la ciudad que crece hacia afuera y olvida a su centro; las zonas donde el agua llega cansada; los pescadores que negocian a la baja; los indígenas que aún buscan que su palabra pese lo mismo que una escritura pública. Pero Ensenada tiene una rabia serena, de mar que insiste: cada tanto resurge una brigada de limpieza, un taller de lengua kumiai, una cooperativa que se planta, una chef que vuelve dignidad un molusco humilde, un músico que hace del puerto una frontera con luz propia. La soledad —esa que a ratos todos sentimos— aquí conversa con el horizonte y se hace menos. Uno mira hacia el oeste y entiende que el tiempo es frágil y, sin embargo, obstinado. Como un racimo que pendió de la vid justo lo necesario; como una ola que muere para que otra nazca.
Este es el Otro México de Ensenada: una ciudad que se sabe cuento y documento, mito y registro civil; que aprendió a defenderse de los Walkers y a brindar con los vecinos; que le debe tanto a un médico noruego como a un cazador alemán y a los nombres kiliwa que aún nos recuerdan dónde estamos parados. Si alguna vez dudas de su verdad, escucha el golpe de La Bufadora, prueba un taco en la orilla, entra a la Hussong y mira esas paredes: verás el desfile de quienes fuimos. Y cuando salgas, ya de noche, entenderás que la bahía —como la vida— nunca deja de fundarse.
Adaptarse al compás de la vida no es tarea sencilla; en Cambio de ritmo, intento no perder el paso. Que tengas un excelente fin de semana lector.