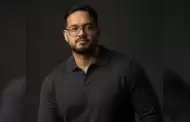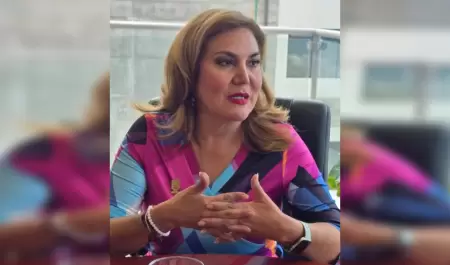10/06/2025 13:22 / Uniradio Informa Baja California / Columnas / Actualizado al 10/06/2025
CAMBIO DE RITMO
El ocaso del sueño americano
"El dolor de los demás debe dolernos, aunque no sea nuestro." —Susan Sontag
Por Isidro Aguado Santacruz
Hubo un tiempo —no tan lejano— en que millones soñaban con cruzar la frontera hacia el norte, como quien entra a un mundo encantado donde las promesas eran tantas como los rascacielos que rasgan el cielo de Nueva York o las palmeras que flanquean el horizonte californiano. Aquel mito fundacional del American Dream—esa idea de que con trabajo duro, obediencia civil y buena voluntad se podía acceder al paraíso de la clase media—se tejió durante siglos como una epopeya colectiva, alimentada por los versos de Emma Lazarus en la Estatua de la Libertad y por el sudor de quienes, perseguidos por el hambre o la guerra, veían en los Estados Unidos un refugio.
Hoy, sin embargo, ese sueño se transforma lentamente en pesadilla.
Si usted, lector, cruzara esta semana la frontera hacia California, ya sea para ir de compras o a disfrutar unas vacaciones con su familia, y tuviera la tez morena —ese matiz que nos delata como latinoamericanos en un país donde aún se mide la ciudadanía por el color de la piel—, podría ser arrestado, interrogado o deportado, aun sin antecedentes, aun siendo ciudadano. Porque Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, ha activado una maquinaria de persecución étnica que remite peligrosamente a pasajes de la historia que creíamos enterrados.
No exagero. Esta semana observé imágenes —crudas, angustiosas— de latinoamericanos golpeados por agentes federales, detenidos sin orden judicial, arrastrados por la acera como mercancía indeseable. Las vi en cadenas de televisión, en redes sociales, en transmisiones en vivo compartidas por periodistas hispanos y activistas. La escena parecía extraída de un viejo documental sobre la Europa de 1941, cuando ser judío equivalía a cargar con una condena invisible. Hoy, en la América del siglo XXI, ser mexicano, hondureño o salvadoreño, equivale a caminar con un blanco en la espalda.
La ciudad de Los Ángeles, corazón multicultural de la Unión Americana, ha sido el epicentro de esta nueva ofensiva. Con cerca del 47% de su población identificada como hispana y más del 60% hablando lenguas distintas al inglés —entre ellas el español, el coreano, el armenio—, representa una amenaza simbólica para el nacionalismo blanco que pretende restaurar el mito de una América homogénea. En Paramount, suburbio obrero de mayoría latina (82% de su población), al menos 20 personas fueron detenidas el sábado pasado en redadas que no distinguieron entre situación migratoria ni entre inocencia o delito. Fueron arrestados por su origen, por su aspecto, por su apellido.
Los Ángeles, ciudad santuario, ciudad rebelde, ciudad de migrantes —la segunda con más mexicanos del planeta, con importantes comunidades coreanas, salvadoreñas, guatemaltecas, filipinas, armenias— ha sido puesta en la mira por una Casa Blanca que prefiere la exclusión a la integración. Y, sin embargo, el motor económico de California —quinta economía del mundo si fuese país independiente— se debe en gran medida a estos mismos inmigrantes. En 2023, cerca del 38% de los empleos en el área metropolitana de Los Ángeles fueron ocupados por personas nacidas en el extranjero. Uno de cada tres trabajadores en California es inmigrante. Su impacto es contundente: generan el 32% del PIB estatal, lo que equivale a más de 715 mil millones de dólares al año. Solo en Los Ángeles, los hogares inmigrantes aportan cerca de 40 mil millones en impuestos. Más del 28% del ingreso total del estado proviene de familias migrantes.
Pero los números no bastan para frenar la xenofobia. El odio, una vez alimentado, es más difícil de apagar que un incendio. A inicios de junio, agentes del ICE realizaron redadas en vecindarios de Los Ángeles, incluso en escuelas y centros comunitarios. La comunidad respondió con manifestaciones multitudinarias en Compton, en el centro angelino, en las principales vías de la ciudad. La protesta fue pacífica hasta que la policía decidió reprimir con gas lacrimógeno, balas de goma y detenciones arbitrarias.
El resultado: cientos de arrestados, varios heridos y una comunidad que empieza a recordar los peores capítulos de la historia estadounidense: los campos de internamiento para japoneses en los años 40, las deportaciones masivas de mexicanos en los años 30, el apartheid invisible de la era Trump.
El lunes 9 de junio, el Gobierno federal ordenó el despliegue de 700 marines desde la base de Twentynine Palms, sumándose a los cerca de 2,000 miembros de la Guardia Nacional activados en días previos. Aunque legalmente los marines no pueden ejercer funciones civiles a menos que se invoque la Ley de Insurrección, su presencia en las calles —armados, visibles, intimidantes— representa una señal inequívoca de que la guerra contra los migrantes ha escalado a niveles sin precedentes.
El gobernador Gavin Newsom y el fiscal estatal Rob Bonta han calificado el despliegue militar como inconstitucional. California, con 10.6 millones de migrantes —el 27% de su población— ha interpuesto una demanda federal contra la administración Trump. Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha hecho llamados a la calma, aunque reconoce que la situación ha desbordado los canales institucionales.
El edificio federal de inmigración fue cerrado "por limpieza", según versiones oficiales, pero testigos y abogados denuncian condiciones infrahumanas para los detenidos: falta de alimentos, agua, higiene mínima. Se suspendieron audiencias, trámites de ciudadanía y asilo. A un congresista latino, Jimmy Gómez, se le negó el acceso, así como a defensores legales que buscaban representar a migrantes detenidos. Afuera, religiosos y activistas oran, resisten, documentan.
Las protestas no se limitan a California. En Nueva York, en Chicago, en Atlanta, miles de personas han salido a las calles para exigir el fin de las redadas y la liberación de líderes como David Huerta, presidente del sindicato SEIU California, arrestado por protestar. "Ningún ser humano es ilegal", se lee en los carteles. Pero en la América de hoy, esa frase parece cada vez más subversiva.
Todo esto ocurre mientras el Servicio de Ciudadanía e Inmigración planea ejecutar hasta 3,000 arrestos diarios. No importa el tiempo que lleven en el país, ni si tienen hijos estadounidenses. La consigna es clara: purgar, deportar, aterrorizar. Y, sin embargo, en ese mismo país, en sus campos y cocinas, en sus obras de construcción y hospitales, los migrantes siguen sosteniendo el sistema que los desprecia.
Esta no es solo una crisis migratoria. Es una crisis moral, una batalla cultural, un conflicto civil no declarado. El sueño americano, ese que alguna vez permitió que un hijo de campesinos mexicanos se convirtiera en ingeniero o en abogado, está siendo aplastado por una lógica de exclusión que recuerda a los peores excesos del siglo XX. Hoy, ser latino en Estados Unidos no solo es un desafío económico: es un acto de resistencia.
Y no, no es coincidencia histórica. La historia, como advirtió Santayana, tiende a repetirse. Pero esta vez, ya la conocemos. No hay excusa para el olvido.
Adaptarse al compás de la vida no es tarea sencilla; en Cambio de ritmo, intento no perder el paso. Que tengas un excelente inicio de semana lector