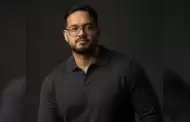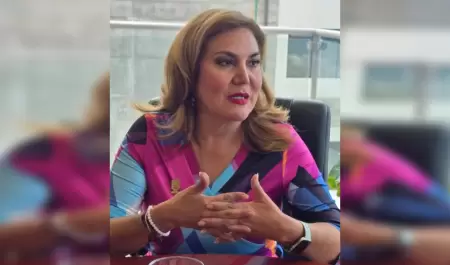27/05/2025 10:03 / Uniradio Informa Baja California / Columnas / Actualizado al 27/05/2025
Cuando era niño y asistía a la primaria pública en mi natal Tijuana, solía mirar la puerta del salón con una mezcla de esperanza y resignación. Me preguntaba, con la inocencia de quien apenas empieza a entender el mundo, por qué el maestro llegaba tarde, daba unas pocas instrucciones confusas y luego desaparecía. A veces, nos dejaba por cuarenta minutos con un libro entre las manos y el murmullo del aula como único consuelo. No sabía entonces —¿cómo iba a saberlo?— que en ese abandono cotidiano se escondía algo más profundo: una estructura rota, una indiferencia que comenzaba desde arriba. Años más tarde, tras haber tenido la oportunidad de enseñar en un colegio privado, aquella imagen regresa a mí, no como nostalgia, sino como una herida abierta: la educación en México no sólo tambalea, a veces simplemente se ausenta.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es, desde 1979, la expresión organizada de una rebelión gremial que brotó en Chiapas, pero que ha germinado en múltiples entidades del país. A diferencia del SNTE, sindicato oficialista y corporativo por excelencia, la CNTE se ha autodefinido como una fuerza democrática que rechaza las imposiciones estatales, exige respeto a los derechos laborales y lucha por una educación pública, gratuita y crítica. Sus banderas no se limitan al salario; reclaman dignidad, autonomía y justicia para el gremio.
Sin embargo, su método de lucha ha generado un profundo dilema ético y social. Más de 800 mil estudiantes oaxaqueños han quedado sin clases en casi 12 mil escuelas por un paro indefinido. En Michoacán, padres y madres se ven obligados a buscar clases particulares o improvisar tareas para que sus hijos no queden rezagados. Según datos de la SEP, al menos 5 mil planteles han suspendido labores, mientras que más de 19 millones de alumnos siguen en clases en el resto del país.
Este no es un fenómeno nuevo, pero sí un síntoma de un mal crónico. El pedagogo Pablo Latapí Sarre, figura clave en la investigación educativa del país, escribió en su momento que "la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo". ¿Cómo formar a esas personas si las aulas permanecen vacías o en silencio?
Las demandas de la CNTE son, por lo general, legítimas en su fondo: la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, impuesta durante el gobierno de Felipe Calderón sin el debido consenso, y el rechazo a la reforma educativa de 2019, que según ellos perpetúa mecanismos de control centralista sobre el magisterio. A ello suman una exigencia de aumento salarial del 100% directo al sueldo base.
Las cifras pueden parecer exorbitantes, pero el contexto lo explica: un maestro mexicano gana en promedio entre 9 mil y 12 mil pesos mensuales, cantidad que contrasta con la carga de trabajo, el rezago escolar y la violencia que enfrentan en muchas regiones.
No obstante, el economista Gerardo Esquivel advertía que cualquier reforma de este tipo tendría implicaciones fiscales delicadas: revertir la reforma de pensiones del ISSSTE significaría comprometer recursos públicos destinados a programas de bienestar, obra pública y salarios del Estado. El problema no es sólo político, sino estructural: más de 400 mil millones de pesos es la deuda que los estados deben al ISSSTE, según estimaciones recientes, lo que imposibilita responder a corto plazo sin sacrificar otras prioridades.
En este nudo de intereses, protestas y demandas, los más perjudicados son los estudiantes. Aquellos que, como yo de niño, esperan que el maestro llegue, enseñe, escuche y acompañe. La CNTE tiene razón en señalar la descomposición del sistema, pero también debe asumir la responsabilidad ética de no convertir a los alumnos en rehenes de una lucha gremial.
El abogado y filósofo José Vasconcelos, primer secretario de Educación Pública y autor de La raza cósmica, sostuvo que "educar es sembrar, es construir el espíritu nacional desde la niñez". Hoy, esa siembra parece extraviada entre consignas y ausencias.
¿Quién gana con una educación paralizada? ¿Quién asume el costo de la ignorancia provocada por los paros? ¿Quién escucha a la madre que, sin recursos, improvisa una escuela en la cocina de su casa? En Guerrero, Chiapas, Baja California Sur, Chihuahua y la Ciudad de México —entidades con miles de escuelas afectadas—, la respuesta parece sepultada entre pancartas y discursos oficiales.
Urge una nueva conversación nacional. Una donde el Estado deje de ver a los docentes como enemigos, donde los sindicatos renuncien al chantaje y donde los estudiantes sean el centro de toda política educativa. Una donde se escuche tanto al maestro como al alumno, al aula y al zócalo. Porque como escribió Carlos Monsiváis, "una sociedad que desprecia a sus maestros está condenada a vivir en la penumbra del subdesarrollo moral".
Yo todavía creo en la educación. Pero no en la de los discursos, ni en la de las promesas sexenales. Creo en la que empieza con la puntualidad, el compromiso y el respeto al aula. Creo en el maestro que se queda después de la clase para escuchar a su alumno confundido. Creo en la madre que no se rinde. Creo en el niño que espera aprender, aun cuando el pizarrón esté en blanco.
Y mientras sigamos encerrados en este ciclo de paros, reformas fallidas y sordera institucional, millones de estudiantes seguirán preguntándose, como lo hice yo: ¿por qué mi maestro no enseña, pero sí exige?
Adaptarse al compás de la vida no es tarea sencilla; en Cambio de ritmo, intento no perder el paso. Que tengas un excelente inicio de semana lector