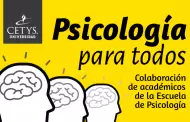13/02/2026 14:11 / Uniradio Informa Baja California / Columnas / Actualizado al 13/02/2026
_"El amor es el deseo de poseer el bien para siempre."_
_Platón, en El Banquete:
Por: Isidro Aguado Santacruz
Hay quienes, al aproximarse el 14 de febrero, no se preguntan por el ser sino por el precio. Observan escaparates, cotejan cifras, suponen —con una fe casi aritmética— que el amor puede expresarse en la gramática de los ceros. He sido uno de ellos. He sentido esa inquietud doméstica y secreta: ¿qué dar?, ¿cuánto gastar?, ¿será suficiente? Pero la pregunta verdadera, la única digna de persistir más allá de la fecha, es otra y acaso más antigua que cualquier calendario comercial: ¿qué es el amor?
Los griegos, que sabían que toda pregunta esencial merece un mito, no lo redujeron a una emoción privada. Eros no fue en su origen el niño alado que dispara flechas en tarjetas postales. En la cosmogonía de Hesíodo, poeta de Beocia —región donde se rendía culto a esa divinidad—, Eros es una de las fuerzas primordiales del cosmos. No es un dios sentimental sino un principio ontológico: aquello que preside la constitución del universo, que opera por la unión de contrarios o por la separación de lo previamente unido. El mundo, en esta versión, no es sino el resultado de tensiones eróticas: el cielo y la tierra, lo luminoso y lo oscuro, lo mortal y lo divino, diferenciados y a la vez convocados por una fuerza que no es moral sino estructural.
Las cosmogonías órficas imaginaron otra escena: el universo comienza con la escisión de un huevo primigenio; de esa fractura surgen cielo y tierra, y de ese mismo origen nace Eros, encargado de restituir —siquiera simbólicamente— la unidad perdida. Aquí el amor no es separación sino mediación; no impone una distancia insalvable entre hombres y dioses, sino que sugiere la posibilidad de un vínculo.
Platón recogió ambas tradiciones en El Banquete, pero fue a través de la figura de Diotima —hablando por boca de Sócrates— que ofreció la interpretación más sutil: el amor es un daimon, un intermediario. No pertenece al ámbito pleno de los dioses ni a la ignorancia absoluta de los hombres; habita el intervalo. El mito de su nacimiento —hijo de Poros (el recurso) y Penía (la pobreza)— lo describe como carencia ingeniosa: deseo de aquello que no se posee. Y en ese sentido, el amor deviene símbolo de la filosofía misma, que no es sabiduría consumada sino aspiración al saber.
No deja de ser inquietante que la fecha que celebramos —heredada, como tantas otras, de tradiciones ajenas que hemos adoptado con la misma naturalidad con que adoptamos el 31 de octubre— conmemore sin saberlo una fuerza cósmica. México ha incorporado el Día del Amor y la Amistad a su calendario afectivo; lo ha hecho con entusiasmo, pero también bajo la lógica de mercado. El incremento de precios en flores, cenas o regalos suele ser tan previsible como la propia fecha. Las autoridades podrían supervisar los abusos comerciales; sin embargo, ninguna institución puede regular la autenticidad del afecto.
Aristóteles distinguió entre formas de amistad —por utilidad, por placer y por virtud— y reservó para esta última la plenitud ética del amor: querer el bien del otro por el otro mismo. Los estoicos, como Séneca y Marco Aurelio, desconfiaron de la pasión desbordada; propusieron un amor sometido a la razón, capaz de aceptar la pérdida sin derrumbar la dignidad interior. En la Edad Media, Tomás de Aquino elevó la caritas a virtud suprema: amar es un acto de voluntad ordenado al bien.
Siglos después, Sigmund Freud recuperó el nombre de Eros para designar la pulsión de vida. En Más allá del principio del placer opuso Eros a Thanatos: la tendencia a conservar y unir frente a la inclinación hacia la destrucción. La vida individual y la historia colectiva —diría Freud— se despliegan en la tensión entre ambas fuerzas. Así, el mito antiguo reaparece bajo la forma de teoría psicoanalítica: amar es insistir en la cohesión frente a la dispersión, en la continuidad frente a la muerte.
Friedrich Nietzsche, con su habitual sospecha, advirtió que el amor puede ocultar voluntad de dominio. Pero también reconoció que en él se afirma la vida con una intensidad que desafía al nihilismo. Amar es exponerse; es consentir la herida de la flecha. La literatura contemporánea y el cine han trivializado en ocasiones esa experiencia: el amor reducido a guion predecible, a algoritmo de compatibilidad, a promesa instantánea. Sin embargo, cuando la pantalla se apaga, persiste la pregunta metafísica.
¿Cuántos tipos de amor existen hoy? Los griegos hablaron de eros, philia, storgé y ágape. Nosotros podríamos añadir el amor propio, tantas veces confundido con narcisismo; el amor filial que no exige retribución; el amor de los abuelos, que es memoria transmitida; el amor de los hijos, que es porvenir encarnado. El amor de un padre que trabaja sin proclamarlo; el de una madre que convierte el sacrificio en gesto cotidiano. Ninguno de estos afectos se expresa adecuadamente en la cifra de un recibo.
Confieso —porque la honestidad también es una forma de pensamiento— que yo mismo he sentido la tentación de medir el afecto en términos cuantificables. He creído, por momentos, que el costo del regalo podría compensar la escasez del tiempo. Esa ilusión se disipa cuando se comprende que el amor, en su acepción más profunda, no es objeto sino relación; no es cosa sino vínculo.
Eros, entendido como fuerza cósmica o como pulsión vital, no se compra ni se garantiza. Es la arquitectura invisible que mantiene unido lo que tiende a disgregarse: la pareja que persevera, la familia que resiste, la amistad que atraviesa décadas. En un mundo fragmentado por la prisa y la inmediatez, amar es un acto de resistencia ontológica.
Tal vez este 14 de febrero no debamos preguntarnos cuánto cuesta el amor, sino cuánto estamos dispuestos a sostener su fragilidad. Si Eros nació del caos o del huevo primigenio; si es hijo de la pobreza y el recurso; si Freud lo llamó pulsión de vida y Nietzsche sospechó de su máscara, todo converge en una intuición común: el amor es el principio que une lo disperso y da sentido a la existencia.
Y acaso, mientras las vitrinas brillan y los precios ascienden, Eros —no el de las tarjetas sino el de la cosmogonía— continúe ejerciendo su antigua función: mantener unido, como un hilo invisible, aquello que sin él se disolvería en la nada.
Adaptarse al compás de la vida no es tarea sencilla; en Cambio de ritmo, intento no perder el paso. Que tengan un excelente fin de semana lector@s romantic@s.
*_El columnista es académico y analista político, autor de: Un país imaginario y Tras las cortinas del poder. Escribe todos los martes y viernes, su columna, Cambio de ritmo._